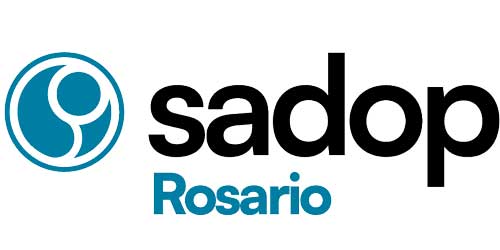Acceso abierto
Nadia Pires (1)
(1) Farmacéutica
Outcomes10. Universitat Jaume I Parc Cientific Tecnológic i Empresarial Edificio Espaitec 2, Avda. Sos Baynat s/n, 12071, Castellón de la Plana, España.
Correspondencia a: piresnadiam@gmail.com
Fecha de publicación: 04/03/2024
Citación sugerida: Pires N. Economía y salud: ¿entre la espada y la pared? Anuario (Fund. Dr. J. R. Villavicencio) 2024;31. Disponible en: https://villavicencio.org.ar/anuario/31-economia-y-salud ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark://3t30h6mrx
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es), esto permite que Ud. lo use, lo distribuya y lo adapte, sin propósitos comerciales, siempre que se cite correctamente el trabajo original. Si crea un nuevo material con él, debe distribuirlo con la misma licencia.
Resumen
La situación económica actual de la Argentina es sin duda un termómetro al rojo vivo que toda la sociedad experimenta. No obstante, la situación del sistema de salud es tan crítica como la situación económica pero resulta poco visible ante los ojos de la sociedad. La sostenibilidad del complejo sistema de salud argentino esta en peligro, por no decir que el acceso a la innovación hace mucho dejó de ser prioridad. En 2020 Argentina gasto un 10 % de su Producto Bruto Interno en Salud, de los cuales 7 % resultó en gasto público y 3 % gasto privado, estas cifras ubican al gasto en salud de Argentina al mismo nivel que países del primer mundo. El problema del sistema sanitario no radica en la poca o mucha inversión sino en la eficiencia de la misma.
Lamentablemente, la económica de la salud no goza de buena prensa y muchos consideran poco ético hablar de ella. El presente artículo pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar en términos de eficiencia las intervenciones en el sistema sanitario y evidencia la utilidad de la económica de la salud como herramienta para alcanzar un sistema eficiente y sostenible.
Palabras clave
Economía de la salud, sistema de salud, sostenibilidad.
Health Economics: Between a Rock and a Hard Place?
Abstract
The economic situation in Argentina is currently a major concern for society. However, the state of the healthcare system is equally critical, yet often overlooked by the society. The sustainability of Argentina’s complex healthcare system is at risk, and access to innovation is no longer a priority. In 2020, Argentina spent 10% of its Gross Domestic Product (GDP) on healthcare, with 7% being public spending and 3% being private spending. These figures place Argentina’s healthcare spending at the same level as that of first-world countries. The issue with the healthcare system does not stem from inadequate or excessive investment, but rather from its inefficiency.
Unfortunately, health economics is not well-regarded, and many consider it unethical to discuss. This article highlights the importance of addressing health system interventions in terms of efficiency and demonstrates the usefulness of health economics as a tool for achieving an efficient and sustainable system.
Keywords
Health economics, health system, sustainability.
Quien aún no esté convencido de la importancia de hablar sobre la estrecha relación entre la salud y la economía, lo invito a interrumpir inmediatamente esta lectura y zambullirse en lo que el Dr. Alan Williams denomina las 5 falacias del Análisis Económico en su artículo «Lo que debería conocerse acerca del Análisis Económico».1
Ahora que volvemos a este artículo, estoy segura de que el Dr. Williams, con la calma y la nitidez de quien conoce su poder y sabe que nada ni nadie se le va a resistir, supo convencerlos de la íntima y buena relación entre la economía y la salud. Lo que supongo es que ahora el lector no sólo está convencido de la estrecha relación entre ambas ciencias, sino que considera de vital importancia poner el tema en agenda. Ya que el Dr. Williams hizo un buen trabajo, voy a intentar no echarlo a perder y traerlo a nuestra realidad argentina.
«Ningún desayuno es gratis»
La frase que popularizó el Nobel en economía Milton Friedman nos recuerda que lo primero que hay que reconocer es que, en esta vida (y otras), nada es ni será «gratis». Que no exista un intercambio monetario explícito no significa que sea gratis. Créame que todo tiene un costo, la salud también. La frase «la salud no tiene precio» es, en mi opinión, una gran falacia.
Es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar sin tabúes: La salud tiene un precio y a las pruebas me remito: al médico que detecta que estás teniendo un infarto y te salva la vida porque te interna justo a tiempo, hay que pagarle sus honorarios, los medicamentos que te administraron tienen un precio y el tiempo de la enfermera que te atendió, alguien se lo tiene que recompensar económicamente. Por tanto, podemos afirmar que la salud tiene un precio. Lo que podríamos discutir a un nivel filosófico es cuál es su valor, pero eso lo dejamos para otro momento. (Nota para el lector: a título personal, considero firmemente que la Real Academia Española debería eliminar -o al menos evaluar la posibilidad de eliminar- la palabra «gratis» de la lengua española y voy a hacer todo lo posible para que usted también lo crea).
Voy a detenerme un momento para asentar y aclara algunos principios teóricos: costo vs valor. No voy a desarrollar una explicación económica que enrede al lector porque con las definiciones de la Real Academia Española nos es suficiente: costo: cantidad que se da o se paga por algo – valor: grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 2 Ya se imaginará que el hecho de que esta última definición haga referencia al «grado de utilidad» y al «bienestar o deleite», hace que los conceptos de costo y valor tengan connotaciones muy diferentes. Sólo piense un momento en cuantas cosas tienen costo y no valor y cuantas otras tienen mucho valor y poco costo. Si nos ponemos románticos podría decir que el abrazo y beso de un hijo no tiene costo, sin embargo, lo valoramos mucho. Por otro lado, para ser pragmáticos con el ejemplo, podríamos pensar que los impuestos tienen un alto costo en comparación con el valor (medido en grado de utilidad y bienestar) que le damos. En fin, Antonio Machado lo resume muy bien: «todo necio confunde valor con precio.»
Dicho esto, nótese dos características importantes de las definiciones: cuando hablamos de valor, es una cuantía subjetiva. Es decir, dependerá de quien lo esté valorando y la situación de dicho individuo, la cuantía que se le otorgue. Sin embargo, el costo es un número fijo que lo impone quien quiere vender algo. Estoy segura de que muchas cosas cuestan lo mismo, pero no tienen el mismo valor para usted que para mí. Le digo más, probablemente para usted mismo, el mismo objeto tendrá diferentes valores en diferentes situaciones (Sólo piense en cuanto valor le daría a una botella de agua bien fría. Ahora piense lo mismo, pero en el medio del campo en un 10 de enero y 40 grados a la sombra).
Por otro lado, creo que el lector coincidirá conmigo si le digo que lo ideal o justo, sería que el costo de un bien («bien» = objeto o servicio) esté acorde con su valor. No obstante, como ya discutimos, algo puede tener diferente valor para usted que, para mí, por lo tanto, de acuerdo a nuestra reciente afirmación de lo que sería «justo», el mismo bien debería tener costos diferentes para usted que para mí. Se pone difícil la situación, ¿no?
Si llevamos al plano de la salud, la cosa se pone aún más complicada: ¿Todas las vidas tienen el mismo valor? ¿Cuánto debo pagar por un año más de vida? ¿Todos los años de vida tienen el mismo valor? ¿Todos los años de vida deben costar lo mismo? Claramente yo no tengo las respuestas exactas a estas preguntas y, en un punto creo que algunas rozan la filosofía, área en el cual no estoy para nada capacitada. Sin embargo, si asumimos que la salud tiene un precio y que alguien tiene que pagarlo, creo que merece la pena intentar darle una vuelta de tuerca a estas preguntas.
Resumiendo lo que comentamos: la salud tiene un precio y alguien tiene que pagarlo, sin embargo, no estamos muy de acuerdo en cuánto deberíamos pagar ella y si debiera ser siempre lo mismo. Dicho esto, me queda comentar otro punto importante: el recurso con el cual vamos a pagar es finito. Ahora sí que parece que se hizo de noche: tenemos que pagar algo que no sabemos cuánto cuesta, pero vale mucho y encima tenemos poco recurso (dinero) para hacerlo.
Nuestro dilema de la manta corta.
Empecemos por el problema más «sencillo» de todos: el recurso finito, vamos a utilizar una metáfora que me resulta muy gráfica: ¿alguna vez el lector intento taparse con una manta corta? Si no lo hizo, imagínese taparse con una manta de menos de 1 metro de largo. Si la imaginación no le falla (y si mide más de 1 metro de alto), sólo pudo haberse imaginado tapado de dos formas: o se tapó los pies o se tapó la cabeza. Esto es lo que pasa cuando tenemos que distribuir un recurso finito entre varias opciones. Siempre que usamos ese recurso finito en algo no podemos usarlo en otra cosa. Por «recurso finito» no me refiero sólo al dinero, aunque a veces parezca el más finito (e importante) que tenemos. Créame que hay varios y el tiempo también es uno de ellos.
Volviendo al tema de la distribución del recurso, vamos a algunos ejemplos pragmáticos para terminar de entender de qué hablamos: desde el momento en que decidimos dormir 5 minutos más en lugar de usar ese tiempo para desayunar, estamos distribuyendo nuestro recurso (tiempo) entre nuestras dos opciones: desayunar o dormir. Ejemplos como éste, podemos encontrar (casi) todo el tiempo y en todos los ámbitos: ¿uso el dinero para una fiesta de casamiento o un viaje? ¿Voy a práctica de futbol o de tenis? ¿Colegio público o privado? Y así, podríamos seguir enumerando infinidades de situaciones.
En todas estas situaciones encontramos como denominador común la posibilidad de elegir. Además, se habrá dado cuenta que cuando elijo una opción, estoy no eligiendo la otra. Es decir, si tengo 1 hora libre no puedo ir a futbol y a tenis al mismo tiempo. Si tengo una X cantidad de ahorros, no puedo hacer una fiesta de casamiento y con ese mismo dinero irme de vacaciones. Esto es (en un modo simplista) lo que los economistas llaman costo de oportunidad. Aunque la definición es mucho más compleja, a los fines prácticos del artículo, basta con que el lector entienda que cuando elijo una cosa, estoy también no eligiendo la otra.
Entonces, partiendo de que el recurso que tenemos es finito (o bien, para los que le gusta la metáfora: la manta es corta), podemos trasladar el concepto a las elecciones en salud y asumir que bajo el mismo presupuesto (recurso finito) cada vez que elijo invertirlo en algo, estamos «desinvirtiendo» en otro lugar. Como ya sabemos es imposible invertir el mismo recurso en dos opciones a la vez. Cabe preguntar entonces, cada vez que se financia una nueva prestación:
¿Qué se está desfinanciando?
Los más optimistas dirán que también es posible aumentar nuestra disponibilidad de recurso, es decir, nuestro presupuesto, de modo tal de no desinvertir en nada y cubrir ambas prestaciones. No voy a negar que a primera vista parece la solución más sencilla. Sin embargo, esta asunción se basa en dos conjeturas erróneas. Como primera observación, debemos ser conscientes que llegará un momento en el cual no podremos aumentar más nuestro presupuesto y no tendremos más opción que elegir. En segundo lugar, permítame repetir: nada es gratis (espero que a esta altura el lector se haya dado cuenta de cuál es el error de los optimistas). Aumentar nuestro presupuesto en salud para cubrir una nueva prestación sin desinvertir en las que ya estamos cubriendo, implica no invertir ese dinero en otro lado. En este caso, pagarán los platos rotos la educación, el servicio de transporte, la seguridad, etc., es decir cualquier otro servicio al cual le estamos sacando (o no dando) dinero, para cubrir esta nueva prestación. Esto es insostenible en el tiempo.
Ante una situación de recursos finitos y múltiples opciones donde invertir ese recurso, no queda más opción que elegir bien o, mejor dicho: elegir de manera eficiente.
La pregunta evidente es ¿cómo elijo de forma eficiente? Si tuviera muy clara la respuesta, estaría vendiéndola al mejor postor. Como no la sé, pero tengo algunas ideas, vengo a discutirla con ustedes.
Antes de arrancar creo que es conveniente que nos centremos en el concepto de eficiencia. Para los economistas la definen como «costo marginal = beneficio marginal». Sin embargo, desarrollar la teoría matemática de la eficiencia no viene al caso (de hecho, no sería eficiente). A los fines prácticos, la eficiencia puede entenderse de tres máximas:
- La producción de un bien es máxima dada una asignación de recursos. (Eficiencia técnica o de «no derroche»)
- La asignación de recursos es tal que no es posible reasignarlos y conseguir que se produzca más de algún bien sin disminuir la cantidad producida de otros (Eficiencia Asignativa)
- La asignación de los bienes producidos es tal que no es posible reasignarlos entre los individuos de forma que mejore el bienestar de un individuo sin empeorar el bienestar de los demás (Optimo de Pareto)
Mientras que las dos primeras máximas detallan la distribución de los recursos para la producción máxima de un bien, la última hace referencia a la distribución del bien en la sociedad. Cabe aclarar que estas 3 máximas nunca se cumplen al 100 % porque esto implicaría tener un «mercado perfecto», el cual no existe. En esto se basa la famosa «mano del mercado».
Antes de continuar, voy a matizar dos puntos más. En el ámbito de la salud, el «bien producido» del que hablan las 3 máximas, es justamente «salud» y, por tanto, necesitamos una unidad para poder medir cuanta salud se genera. En general, los textos hacen referencia a «años de vida ganados» (AVG) o bien, una unidad de medida que a mí me gusta un poco más, «años de vida ganados ajustados por calidad de vida» (AVAC). En este último concepto, no sólo se tienen en cuenta los años de vida que se producen, sino la calidad de estos. Es decir, no es lo mismo 3 años de vida más siendo autosuficiente que 3 años de vida más, pero postrado en una cama con ventilación mecánica.
Por otro lado, nótese que la eficiencia siempre es una cualidad comparativa. Esto es, cuando decimos que un proceso, método o actividad es «eficiente», intrínsecamente lo estamos comparando con otro que no lo es (o es «menos eficiente que»). Entonces algo será más o menos eficiente si genera más o menos salud, si reduce más o menos el colesterol, si mejora más o menos la calidad de vida con los mismos (o menos) cantidad de recursos.
En suma, para intentar responder a la pregunta ¿cómo elijo de forma eficiente?, deberíamos saber cuánto bien (es decir, cuanta salud) produce cada una de las posibilidades entre las cuales debemos distribuir el recurso. Si afirmo que «el bien» es un año de vida más (aviso: no siempre se cumple este supuesto, pero a los fines prácticos lo vamos a suponer de esa manera), una vez que tenga claro cuántos años de vida generan mis alternativas terapéuticas, podría intentar distribuir mi recurso de manera tal de que el beneficio sea el máximo. Esto es, intentar acercarme al máximo a las 3 máximas de la eficiencia que comentamos hace un ratito. Tomar decisiones de salud teniendo en cuenta la eficiencia de las tecnologías o las intervenciones implicaría para los sistemas de salud, obtener más resultados en salud con los mismos recursos. Del mismo modo, no ser consciente de los criterios de eficiencia a la hora de gestionar, implica que los sistemas de salud obtendrán menos resultados de los que podrían obtener con esos mismos recursos, lo que a su vez implica disminuir la calidad de vida de la población.
¿Vale lo que cuesta? ¿Cuesta lo que vale?
En resumidas cuentas, nuestro recurso es finito y demos distribuirlo de la manera más eficiente posible. Esto nos lleva directamente a otro problema: b) cuánto vamos a pagar y por cuáles beneficios. La pregunta obligada es: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento que genere un año más de vida?
Si usted pudo responder esta pregunta, será un privilegiado. Esta incógnita es la que hace años los gobiernos y grandes pensadores de la economía de la salud tratan de responder. Basándonos en las premisas que el lector ya conoce: nada es gratis y nuestro recurso es finito, ¿Cuánto debe pagar el estado (o sea, todos) por un tratamiento que salve la vida de las personas? Le digo más, en la mayoría de los casos la pregunta no es tan sencilla ya que pocos fármacos actualmente «salvan la vida». La pregunta más frecuente es: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar (como sociedad) por un tratamiento que en el X % de los casos, aumenta X meses/años la vida de un paciente? Pues la cosa no es tan clara ahora.
Cuando las papas queman, como en estos casos, creo que lo mejor y más sabio es recurrir a la objetividad de la ciencia. Si consideramos beneficio = ganar 1 año de vida, la pregunta explicita es: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por 1 año de vida más? La respuesta está en la sociedad ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad por 1 año más de vida? Pues, lo que la sociedad considere, al fin y al cabo, que es quien lo va a pagar. Quiero matizar este punto ya que es fundamental entender que para que esto tenga sentido y la sociedad pueda decidir cuánto está dispuesta a pagar por un año de vida, el Estado debe ser capaz obedecer a esta disponibilidad de pagar y por tanto, el precio de la intervención debe estar controlado.
Entiendo que para la sociedad argentina el concepto de «regular precios» es bastante turbulento y englobe energías positivas y negativas al mismo tiempo. Sin embargo, en este caso lo que se intenta no es coartar el mercado, sino, darle la oportunidad a la sociedad de elegir cuanto pagar por lo que realmente considera un beneficio social con el objetivo de poder distribuir de manera eficiente el recurso. Entenderá el lector que esto no se trata de regular el precio de un auto, sino de intentar cumplir con un derecho humano como el acceso a la salud; se trata de una obligación del Estado. Por otro lado, debemos comprender que un sistema de salud no regulado, en un mercado altamente inflacionario y con una alta tasa de importación de productos, es un sistema que en algún momento se va a desfinanciar, es la crónica de una muerte anunciada y eso, créame, no le conviene a nadie, ni siquiera a la industria. Por regulado no me refiero a «limitado», sino a reglas claras del juego para que la salud sea efectivamente un derecho y una realidad y no dependa del poder adquisitivo de la población.
Volviendo un poco a la pregunta ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad por 1 año más de vida? Déjeme contarle que la ciencia ha desarrollado varias metodologías para saber la disponibilidad a pagar (DAP o WTP por sus siglas en inglés Willingnes to pay) por un año más de vida. Instituciones como el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Reino Unido tienen este valor estimado para su sociedad que va desde: 20.0000 -30.0000 libras/AVAC* y es más elevado para enfermedades raras. 3 Para los países que no hemos llevado adelante un estudio de este calibre, la OMS sugiere que el la DAP debe estar entre 1-3 % del PIB del país, aunque en documentos y recomendaciones posteriores sostiene que no debe seguirse esa recomendación, pero debe ser de al menos el 1 %. Sin embargo, como en tantas otras cosas, la práctica se aleja bastante de la teoría y pocas veces se cumple esa premisa. Pichon Riviere y colaboradores se han encargado de demostrarlo en su reciente artículo en el cual ponen de manifiesto la DAP de 174 países, el estudio y análisis realizado establece que en Argentina el DAP es aproximadamente 9322 UDS/AVAC, lo que equivale a 0,93 % PBI.4
Conclusiones
Debemos ser capaces de evaluar los beneficios que nos otorgan las nuevas tecnologías y además pautar cuanto vamos a pagar por ellos. No es una tarea fácil, pero de alguna manera u otra debemos arrancar a pensarlo, es que, si no se empieza, siempre será muy difícil. Ya no es suficiente con que el medicamento sea seguro y eficaz, también tiene que ser asequible y permitir la sustentabilidad del sistema. De nada sirve un medicamento al cual no podamos acceder. Permítanme repetirme: un sistema de salud desfinanciado no le sirve a nadie, ni a la industria y mucho menos a la sociedad. Poner el tema en agenda y entender que la salud si tiene un precio es imprescindible para empezar a pensar la salud como derecho.
No pretendo haberle aclarado muchas dudas, sino haberle sembrado varias. Me pondría muy contenta si hubiera conseguido que algunos reconsiderasen sus opiniones y dudaran algo acerca de sus posiciones previas. Sólo espero que se haya comprendido la importancia y necesidad urgente de poner el tema del gasto sanitario eficiente en agenda, con eso ya me doy por satisfecha.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
Bibliografía
Williams A. Lo que debería conocerse acerca del análisis económico. Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance. 1980;8:31-41.
2. Real Academia Española RAE. Diccionario de lengua española. 23a ed. Madrid: RAE; 2022.
3. Sacristán JA, Oliva J, Campello-Antero C, y col. ¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020?. Gac Sanit. 2020;34:189-193.
4. Pichon-Riviere A, Drummond M, Palacios A, et al. Determining the efficiency path to universal health coverage: cost-effectiveness thresholds for 174 countries based on growth in life expectancy and health expenditures. Lancet Global Health. 2023;11:833-42.