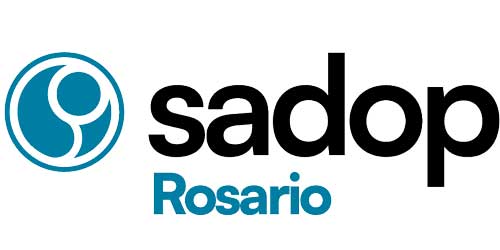Acceso abierto
Nadia Pires (1), Ana I. Fumagalli (2), Carlos Lovesio (3)
(1) Farmacéutica
(2) Médica Especialista en Neurología
(3) Médico Especialista en Clínica Médica y Terapia Intensiva
Sanatorio Parque – Bv. Oroño 860, (2000) Rosario, Argentina
Correspondencia a: anafumagalli06@gmail.com
Fecha de publicación: 13/03/2023
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es), esto permite que Ud. lo use, lo distribuya y lo adapte, sin propósitos comerciales, siempre que se cite correctamente el trabajo original. Si crea un nuevo material con él, debe distribuirlo con la misma licencia.
Resumen
En la presente actualización se analizarán los diversos agentes biológicos disponibles: inhibidores de la interacción entre presentadores de antígenos y linfocitos CD4, inhibidores directos de células T y agentes que afectan la migración y quimiotaxis de células T, inhibidores de interleuquinas y de células T helper-2, inhibidores de la actividad de células T-helper tipo 2, inhibidores de los receptores checkpoint, inhibidores de las tirosina-quinasas, inhibidores de las vías del complemento y de la señal de transducción de Janus quinasa. El objetivo es describir los mecanismos de acción a partir del estudio de la acción inmune de sus receptores específicos, las indicaciones terapéuticas y el riesgo de infecciones asociado con su empleo.
Palabras clave
Terapéutica, drogas biológicas, riesgo, infecciones.
Biologic drug therapy and risks of infections
Abstract
This update analyzes the various biological agents available: inhibitors of the interaction between antigen presenters and CD4 lymphocytes, direct T-cell inhibitors and agents targeting T-cell migration and chemotaxis, interleukin and T helper-2 cell inhibitors, T-helper type 2 cell activity inhibitors, immune checkpoint inhibitors, tyrosine kinase inhibitors, complement and Janus kinase signal transduction pathway inhibitors. The aim of this study is to describe the mechanisms of action based on the study of the immune action of their specific receptors, the therapeutic indications and the risk of infections associated with their use.
Keywords
Therapy, biologics drugs, risk, infections.
Consideraciones generales
La aparición de medicamentos biotecnológicos ha significado un cambio en la historia de la medicina que podría compararse con la aparición de la penicilina en la década de 1940.
El desarrollo de la ingeniería genética en los años 70 permitió manipular de un modo satisfactorio el ADN. Hasta ese momento solo se disponía de dos tipos de fármacos: sintéticos y biológicos. Los primeros hacen referencia a aquellos producidos en un laboratorio mediante diferentes procesos químicos. Los biológicos, por su parte, inician su historia en los comienzos del siglo XX con la extracción de sustancias de organismos vivos (seres humanos y animales) para su administración en el tratamiento de distintas enfermedades. Es el caso de la insulina para el tratamiento de la diabetes, purificada ya desde los años 1920 a partir del páncreas del perro, del cerdo o del ganado vacuno; del factor VIII de la coagulación, aislado del plasma humano para su empleo en pacientes con hemofilia.
No fue posible desarrollar medicamentos biotecnológicos hasta 1975, cuando Milstein y col. diseñaron el proceso para la producción de anticuerpos monoclonales (mAb por sus siglas en inglés: monoclonal antibody); hecho que les valió al autor el premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 1984. Actualmente, para la producción de medicamentos biotecnológicos se utilizan dos técnicas secuenciadas. En una primer etapa se utiliza la técnica del ADN recombinante, con la que resulta posible aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro. Seguidamente, la técnica del hibridoma, que gracias a la clonación permite producir anticuerpos de acción muy específica que reciben el nombre de ‘anticuerpos monoclonales». En este caso, para la producción de un «mAb» se expone a un animal a un antígeno, el mismo genera anticuerpos específicos y se extraen las células B del bazo de dicho animal. Estas se fusionan con células tumorales de mieloma que pueden crecer indefinidamente en un cultivo celular. Estas células fusionadas híbridas, llamadas hibridomas, pueden multiplicarse rápida e indefinidamente y pueden producir gran cantidad de anticuerpos. Con esta fusión de dos células, una programada para producir un anticuerpo específico pero que no se multiplica indefinidamente (célula B) y otra inmortal con gran capacidad de crecimiento pero que no produce inmunoglobulina (célula del mieloma), se combina la información genética necesaria para la síntesis del anticuerpo deseado y una capacidad de síntesis proteica, lo que permite su multiplicación indefinida tanto in vitro como in vivo.
En los mAb, la presencia de material genético de un animal, generalmente ratón, produce fuertes respuestas de rechazo, especialmente durante tratamientos prolongados. El sistema inmune los identifica como cuerpos extraños y reacciona para destruirlos, por lo que su eficacia terapéutica se ve claramente disminuida en el tiempo. Para modificar este problema, en los últimos años se ha propuesto «humanizar los anticuerpos». Es decir, obtener anticuerpos que tengan la máxima proporción de origen humano, de modo tal de mantener la especificidad de unión de los mismos, con una reducción de su inmunogenicidad. Cuanto mayor sea la proporción de proteína humana, menor será el potencial inmunogénico.
En base a su composición y su antigenicidad en el organismo, los mAb se clasifican en: Murinos: 100% proteína animal (sufijo: -omAb), Quimericos: 33% proteína animal (sufijo: -ximAb), Humanizados: 10% proteína animal (sufijo: -zumAb), Completamente humano: 100% proteína humano (sufijo –umAb) (Figura 1).
Recientemente se incorporaron al mercado los mAb conjugados. Los mismos presentan en su composición la unión de una molécula citostática pequeña y sintética con un agente monoclonal. Ejemplo de ello es el «trastuzumAb-bemtansina», que presenta una molécula de trastuzumAbunida unida en forma covalente al DM1 (inhibidor de la tubulina).
Los mAb son grandes proteínas complejas generadas por organismos vivos, hecho que determina una gran variabilidad en su composición. Se consideran como «complejas» ya que, además de su tamaño, es prácticamente imposible obtener dos moléculas iguales, o bien, obtenerlas de manera sintética. Con fines ilustrativos y comparativos, se observa que la molécula de trastuzumab pesa aproximadamente 185 quilo-daltons, mientras que la insulina pesa 6000 daltons y los macrólidos en torno a 700 daltons.
Los mAb presentan dos fragmentos estructurales fundamentales para su actividad: una región variable (Fab) y una región constante (FC). La primera es responsable de la unión al antígeno, y la segunda es responsable de la activación y modulación del sistema inmunitario (Figura 2).
La complejidad de la estructura de un mAb es tal que resulta muy difícil de identificar o caracterizar en su totalidad, por lo cual cuando se pretende desarrollar un «genérico», resulta técnicamente imposible. Se debe por lo tanto, acuñar un nuevo término para hacer referencia a las «copias» de estos compuestos, y se consideran medicamentos biosimilares. Los mismos son compuestos biotecnológicos que han demostrado su equivalencia respecto a un medicamento biológico de referencia en cuanto a su calidad, eficacia y seguridad. Una de las principales diferencias entre los biosimilares y los biológicos de referencia es el objetivo del programa de ensayos clínicos que se realiza durante su desarrollo, ya que mientras el de los biológicos es demostrar la eficacia clínica del producto, en el de los biosimilares es determinar que la farmacocinética, farmacodinamia, seguridad e inmunogenicidad son comparables a las del biológico de referencia, es decir, demostrar el concepto científico de comparabilidad para constatar que las pequeñas diferencias que puedan encontrarse entre ellos no tengan un impacto relevante en el resultado terapéutico final.
El hallazgo, a mediados de la década de 1990, de moléculas coinhibitorias que pueden amortiguar la activación de las células T reveló un mecanismo potencial para que los fármacos inhiban los puntos de control inmunológico y alteren la actividad inmune contra el cáncer.1
Mecanismos de acción
Los mAb presentan fundamentalmente dos mecanismos de acción: potenciar al sistema inmunitario o actuar contra las células cancerosas.
1- Potenciar al sistema inmunitario
Inhibidores del punto de control (checkpoint): los mismos liberan «los frenos» del sistema inmunitario y las células T pueden eliminar las células cancerosas. El sistema inmunitario posee puntos de control a partir del cual puede identificar si debe «atacar» o no a una determinada célula. Las células tumorales expresan proteínas de membrana que se unen a las proteínas de unión de las células T impidiendo que estas las reconozcan y las ataquen. Así, por ejemplo, la unión de PD-L1 (en las células tumorales) con el PD-1 (de las células T) impide que los linfocitos T destruyan a las células tumorales. El bloqueo de la unión PDL1-PD-1 mediante inhibidores del punto de control (anti PD-L1 o anti PD-1) permite que las celular T destruyan a las células tumorales. Otro ejemplo es el bloqueo del CTLA-4 por agentes monoclonales para remover el freno ejercido por las células tumorales. Estos agentes son utilizados principalmente en tumores de órganos sólidos.
Citotoxicidad mediada por el complemento o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos: la región variable del mAb es diseñada para identificar y unirse a un antígeno específico, mientras que la Fc permite la unión a diversas células del sistema inmune. Esta unión permite activar y facilitar la producción de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) o citotoxicidad por la activación del sistema de complemente. Este mecanismo de acción es el que caracteriza a los fármacos utilizados en patologías inflamatorias o patologías hematológicas, como ser los anti CD20 o anti CD25, entre otros.
2- Actuar contra las células cancerosas
La principal característica de las células cancerosas es la capacidad de multiplicarse rápidamente y sin control, por los cual los primeros antineoplásicos utilizados centraron su mecanismo de acción en la inhibición del ciclo de replicación celular. Si bien estos fármacos resultan muy efectivos, son poco selectivos y derivan en numerosos efectos adversos, principalmente en aquellos tejidos cuyas células se replican rápidamente (alopecia, falla renal, tracto digestivo, etc). Los mAb han podido suplir dicha complicación actuando específicamente sobre receptores de membrana que intervienen en el crecimiento, la división y diseminación de las células cancerosas. El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER-2), el factor de crecimientos del endotelio vascular (VEGF) y el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGRF), fueron los primeros que se describieron. Todos ellos son receptores de membrana presentes en células cancerosas y su unión a agentes monoclonales específicos inhibe el crecimiento celular.
Los receptores transmembrana mencionados presentan una fracción de su estructura en la parte externa de la célula y una en el interior de la misma, esta última, desencadena diferentes procesos intracelulares asociados a la replicación celular. La parte externa interactúa con los mAb antes mencionados y descriptos. Por otro lado, la parte interna de dichos receptores son diana de las nuevas moléculas denominadas «micromoléculas de terapia dirigida». Las mismas poseen la capacidad de ingresar a la célula cancerosa e impedir la replicación mediante la inhibición de las señales intracelulares. Ejemplo son los inhibidores de la tirosina quiinasa, modificadores del gen BRAF, mutaciones del gen EGFR o bien modificadores de la proteína CDK4/6.
El advenimiento en las últimas décadas de las terapéuticas descriptas, denominadas biológicas u orientadas, ha revolucionado el manejo de enfermedades malignas y desordenes inmunomediados tales como la esclerosis múltiple y el ublituximab, un anticuerpo anti-CD20 dirigido a causar la depleción de los linfocitos B, un grupo de células inmunitarias que contribuye a su etiopatogénesis, las enfermedades inflamatorias intestinales y la psoriasis, así como diversas variedades de enfermedades malignas.2 Este nuevo vademécum no está exento de riesgos para el paciente, en particular un aumento de la susceptibilidad a las infecciones.3 Los efectos teóricos de un determinado anticuerpo monoclonal y su perfil de seguridad pueden ser anticipados considerado el sitio específico de acción sobre el sistema inmune.
Se analizarán, a continuación, diversos agentes biológicos disponibles, su mecanismo de acción a partir del estudio de la acción inmune de sus receptores específicos, y el riesgo asociado con su empleo.
Inhibidores de la interacción entre presentadores de antígenos y linfocitos CD4
La interacción molecular doble y simultánea entre las células presentadoras de antígenos (CPA) y los linfocitos T es imprescindible para la activación óptima de la respuesta inmunitaria y requiere de la participación de dos grupos de receptores de membrana: CD80/86 de las CPA y el CD28 de los linfocitos T CD4.
Tanto el abatacept como el belatacept son proteínas de fusión que inhiben la activación de las células T bloqueando selectivamente la unión específica de los receptores CD80/CD86 de las CPA al CD28 de los linfocitos T. La estructura molecular de ambos compuestos es similar, sin embargo, el belatacept posee 2 sustituciones de aminoácidos específicas que le permiten unirse con mayor afinidad a CD80 y CD86, aumentando así su potencia.
Indicaciones Terapéuticas:
Abatacept fue aprobado por la ANMAT para el tratamiento de la artritis reumatoide. El belatacept, por su parte, fue aprobado en el año 2010 por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la prevención del rechazo de injertos renales en adultos en combinación con corticoides. La diferencia entre ambas indicaciones radica en las 2 sustituciones de aminoácidos del belatacept, diseñadas específicamente para poder ser utilizado como inmunomodulador en trasplantes.
Efectos adversos:
Las infecciones más frecuentes y severas asociadas al uso de abatacept son bacterianas: neumonía, pielonefritis, sepsis, infecciones de piel y tejidos blandos. La activación de Mycobacterium tuberculosis se informó en solo dos estudios. Sin embargo, en estudios en ratones no alteró la capacidad para organizar una respuesta inflamatoria capaz de controlar la diseminación tuberculosa. No obstante, todavía no se dispone de datos clínicos suficientes que confirmen estos mismos hallazgos en humanos.
Las infecciones oportunistas se informaron en solo tres estudios. Se describen aspergilosis, blastomicosis, candidiasis sistémica, histoplasmosis diseminada y micobacterias atípicas. La tasa de incidencia de herpes zoster y virus del herpes simple (VHS) es de 5,49 por 100 pacientes-año.4,5
Por su parte, las infecciones graves asociadas al uso de belatacept se presentan en el 25% de los pacientes en tratamiento, aunque los estudios muestran que la incidencia de infecciones graves es menor en los pacientes que utilizan belatacept versus los que utilizan inhibidores de la calcineurina. Con mayor frecuencia se presentan pielonefritis y neumonía. Las infecciones virales se describieron en 14 a 71% de los pacientes con belatacept, siendo los más frecuentes las producidas por citomegalovirus y virus BK34. Se ha comprobado que el trastorno linfoproliferativo postrasplante relacionado con virus Epstein-Barr (EBV) es mayor en pacientes tratados con belatacept que en aquellos tratados con ciclosporina, como consecuencia, se contraindica su uso en pacientes con EBV positivo. Respecto a infecciones fúngicas graves, los estudios demuestran una menor incidencia en los pacientes tratados con belatacept en comparación con los que utilizan ciclosporina. La presencia de tuberculosis no parece estar asociada al uso del agente biológico, y no se ha reportado la presencia de infecciones por Pneumocystis jirovecii en pacientes con profilaxis.6,7
Inhibidores directos de células T y agentes que afectan la migración y quimiotaxis de células T
Inhibidores del receptor de la interleukina-2 (IL-2): basiliximAb, daclizumAb.
Compuestos biológicos:
El basiliximab (Simulect, Novartis) es un anticuerpo monoclonal (mAb) inmunoglobulina G (IgG1) quimérica ratón-humana que interacciona con la cadena 55-kDa de la IL-2R heterotrimérica.
El daclizumab (Zenapax, Roche) es una IgG1 humanizada que interacciona con un epítome compartido por el basilizimAb en el dominio extracelular de la molécula CD25.
Mecanismo de acción:
El bloqueo CD25 ejercido por las drogas citadas previene la transición de la IL-2R a su estado de alta afinidad, y subsecuentemente, interrumpe la expansión clonal de las células T activadas y la liberación de citoquinas. En adición a su correspondiente estructura (quimérica vs. humanizada) y los regímenes de dosis, ambos agentes difieren en su vida media, que es estimada en aproximadamente siete días para el basiliximab y hasta tres semanas para el daclizumab.8
Estas drogas no ejercen un efecto depletor de linfocitos, en contraste con otros agentes también utilizados para la terapéutica de inducción en trasplante de órganos, tales como la globulina policlonal antitimocítica.
Indicaciones terapéuticas:
El basiliximab fue aprobado para prevenir el rechazo agudo del injerto en adultos y niños sometidos a trasplante renal. El daclizumab, por su parte, si bien en su momento fue aprobado con los mismos fines, debido a sus severos efectos adversos, incluyendo meningoencefalitis, hepatitis, y síntomas sistémicos de la infusión, ha sido retirado del comercio en el año 2018.
Efectos adversos:
El receptor CD25 es expresado en forma selectiva en las células T CD4+ y CD8+ generando la activación del receptor T, del mismo modo que sobre las células regulatorias T (Treg). Es posible que estas acciones específicas, que preservan la funcionalidad de otros mecanismos efectores, justifique el menor impacto sobre la susceptibilidad a las infecciones post trasplante asociado con los mAbs anti CD25 utilizados para terapia de inducción, en particular en comparación con la inmunoglobulina antitimocítica.
La inducción con drogas Anti-CD25 no se asocia con un aparente incremento en la susceptibilidad a patógenos oportunistas específicos en la población de trasplantados renales, incluyendo neumonía por P. jirovecci y adenovirus. Debido a la ausencia de efectos depletores de linfocitos, no hay evidencia para asumir que estos agentes puedan afectar la cinética post trasplante de los linfocitos CD4 y CD8 específicos para citomegalovirus (CMV). La experiencia clínica derivada de grandes registros multicéntricos parece soportar la seguridad de estas drogas en relación a las infecciones por CMV. Por otra parte, tampoco se ha constatado un aumento de la susceptibilidad al desarrollo de infección tuberculosa latente, infección por virus zoster, y para el caso particular del basilizimab, del desarrollo de leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Agentes anti-CD52: alemtuzumab
Compuesto biológico:
El alemtuzumab es un mAb IgG1 humanizado dirigido contra el CD52, una glicoproteína 28 kDa glucosilfosfatidilinositol fijada a la superficie celular altamente expresada en timocitos, monocitos, células B y T periféricas maduras, y células natural killer, pero no en células plasmáticas ni en células madres hematopoyéticas CDE32+. El CD52 también se presenta en alta densidad en células linfoides y en menor medida en blastos mieloides.
Indicaciones terapéuticas:
El alemtuzumab está indicado para pacientes con leucemia linfocítica crónica de células B (B-CLL) que han sido tratados con agentes alquilantes y fludarabina. También se ha utilizado para otros desórdenes linfoproliferativos CD52 positivos, como leucemia prolinfocítica de células T, linfomas T cutáneos; como terapéutica de inducción en pacientes bajo transplante de organo sólido (TOS) como parte de los regímenes de inducción para prevenir la enfermedad injerto versus huésped luego de trasplante alogénico.
En el 2013 el alemtuzumab fue aprobado para pacientes adultos con esclerosis múltiple activa recaída-remitente, y un año después para las formas con recaídas. Las dosis y los esquemas de administración varían según la patología.
Efectos adversos:
El riesgo de infección asociado con el alemtuzumab varía de acuerdo a la indicación y al régimen de dosis. Debido a las grandes dosis acumulativas requeridas y a la contribución de factores adicionales, los pacientes con B-CLL y otros desórdenes linfoproliferativos se encuentran en alto riesgo. Se aumenta significativamente el riesgo de infecciones comunes, por CMV y por P.jirovecci (PCP). Otras infecciones serias aunque raras, en particular en pacientes que reciben otras drogas antineoplásicas asociadas, son: leucoencefalopatía multifocal progresiva, aspergilosis invasiva, diarrea crónica relacionada con norovirus y reactivación severa de hepatitis C.
Las infecciones asociadas con el tratamiento de la esclerosis múltiple son moderadas en su severidad, incluyendo infecciones urinarias, del tracto respiratorio superior, herpes mucocutáneo y herpes zoster no complicado. La infección por HSV es más común durante el primer mes ulterior a cada curso de tratamiento. Rara vez se han descripto infecciones graves con esta indicación, incluyendo nocardosis, enfermedad por CMV, listeriosis del sistema nervioso central y aspergilosis pulmonar invasiva.
Dada la alta incidencia de infecciones oportunistas en pacientes tratados con alemtuzumab es que se recomiendan una serie de medidas de profilaxis durante su uso.
Agentes anti-integrinas: natalizumab, vedolizumab, efalizumab
Compuestos biológicos:
El natalizumab es un mAb IgG4 humanizado dirigido contra la subunidad alfa 4 integrina, constituyendo el primer agente anti-integrina aprobado para el uso clínico.
El vedolizumab es un mAb IgG1 humanizado dirigido contra la integrina alfa 4 beta 7, una glicoproteína de superficie celular expresada sobre las células T y B circulantes.
El efalizumab es un mAb IgG1 humanizado dirigido a una subunidad (CD11a) de la integrina del antígeno asociado a la función de los linfocitos (LFA-1).
Indicaciones terapéuticas:
El natalizumab se ha aprobado para el tratamiento de la esclerosis múltiple con remisión-recaída altamente activa que no responde a un adecuado curso de tratamiento con otro agente modificador de la enfermedad. La droga también fue aprobada para el tratamiento de las formas moderadas a severas de la enfermedad de Crohn.
El vedolizumab se ha aprobado para el tratamiento de pacientes con formas moderada o severa activas de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa, que han tenido una respuesta inadecuada al tratamiento estándar o con agentes anti-factor de necrosis tumoral (TNF-a).
El efalizumab, por su parte, se ha aprobado para el tratamiento de la psoriasis en placa severa en pacientes adultos que no responden o no toleran otras opciones, tales como el metotrexate o la ciclosporina.
Efectos adversos:
El deterioro de la inmuno-vigilancia inducido por el natalizumab en el sistema nervioso central resulta en la reactivación del poliomavirus John Cunningham (JCV), virus que infecta a los oligodendrocitos, con la subsecuente desmielinización de la sustancia blanca y el desarrollo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML).9
Se estima que la incidencia de esta enfermedad en pacientes tratados es de 4,22 casos por 1.000 pacientes. Se han identificado tres factores de riesgo: duración del tratamiento, con un aumento luego de los dos años, exposición al JCV, evidenciado por un estado positivo para anticuerpos IgG, y la historia previa o aun remota de tratamiento con drogas inmunosupresoras. Debido a que el pronóstico de la enfermedad depende de la precocidad del diagnóstico, se recomienda la evaluación clínica continua, el monitoreo de anticuerpos anti JCV y la realización de resonancia magnética de cerebro. El tratamiento de la enfermedad incluye la discontinuación del tratamiento y el rápido clearance de la droga a través de plasmaféresis.
Dado el efecto selectivo del vedolizumab sobre el aparato digestivo, es escaso el riesgo de infección asociado con su uso. Excepcionalmente se ha reportado la aparición de sepsis, infección asociada con Clostridiodes difficile, listeriosis del SNC y reactivación de tuberculosis.
El efalizumab no se asocia con un incremento de las infecciones. Sin embargo, debido a la aparición de casos aislados de leucoencefalopatía multifocal progresiva, desde el año 2009 se ha discontinuado su uso.
Inhibidores de interleuquinas y de células T helper-2
Las drogas que bloquean las interleuquinas han expandido las opciones terapéuticas de pacientes con patologías raras que tienen escasas opciones de tratamiento, así como de aquellos con enfermedades comunes con presentaciones severas que son refractarios a los tratamientos tradicionales.
Compuestos biológicos:
Estas drogas actúan sobre blancos que se expresan y actúan en forma amplia, ya sea sobre las interleuquinas propiamente dichas, sus receptores o moléculas regulatorias asociadas. Se han aprobado terapéuticas biológicas que bloquean:
1.- La señal de la interleuquina 6 (IL-6): tocilizumab, sarilumab y siltuximab.
2.- La señal de la interleuquina 1 (IL-1): anakinra, canakinumab y rilonacept.
3.- Señales relacionadas con las células T helper tipo 2 (Th2): dupilumab (IL-4/IL-13): mebolizumab (IL-5), reslizumab (IL-5), benralizumab (IL-5), y amalizumab (IgE).
Interleuquina 6 (IL-6)
Compuestos biológicos:
Tocilizumab. Esta droga es un anticuerpo inmunoglobulina G1 (IgG1) recombinante humanizado dirigido específicamente contra el receptor de la IL-6 (IL-6R).
Sarilumab. El sarilumab es un anticuerpo monoclonal humano que se une al IL-6R tanto en su forma unida a la membrana como en la forma soluble para bloquear la señal de IL-6.
Siltuximab. El siltuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico rata-humano IgG1, que se une a la IL-6 previniendo su interacción con el receptor IL-6R tanto en la superficie celular como en su forma libre.
Indicaciones terapéuticas:
El tocilizumab ha sido aprobado para el tratamiento de adultos con moderada a severa artritis reumatoidea que no responden adecuadamente a una o más drogas antireumáticas tradicionales. Actualmente constituyen indicaciones adicionales la arteritis de células gigantes, la arteritis juvenil sistémica en individuos de dos años o más, y el síndrome de liberación de citoquinas severo o de dificultoso tratamiento en pacientes de dos años de edad o más que han recibido terapia con CAR (chimeric antigen receptor) para enfermedad por células T.
El sarilumab ha sido aprobado para su uso en pacientes con formas moderadas a severas de artritis reumatoidea sin respuesta adecuada a otros antireumáticos.
El siltuximab ha sido aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Castleman multicéntrica en pacientes HIV negativos y herpesvirus humano 8 (HHV-8) negativos.
Efectos adversos:
El tocilizumab aumenta el riesgo de infecciones en un modo dosis dependiente, en particular para infecciones bacterianas tales como neumonía y celulitis, así como otras enfermedades del tracto respiratorio superior. Las enfermedades oportunistas incluyen tuberculosis, candidiasis local y sistémica, otras infecciones micóticas, neumonía por P. jirovecci y por criptococo. También se ha descrito un aumento de las infecciones por herpes zoster. La mayoría de estas infecciones se produce con dosis de más de 8 mg/kg. Se ha descrito un aumento de las perforaciones gastrointestinales con su uso, y también casos aislados de reactivación de infecciones por hepatitis B.
Los factores de riesgo para infecciones graves en pacientes con artritis reumatoidea tratados con tocilizumab incluyen edad avanzada, duración prolongada de la enfermedad, condiciones pulmonares previas, y tratamiento concomitante con metotrexato, corticoides y otros agentes antireumáticos.
Se ha comprobado un aumento significativo de las infecciones en pacientes tratados con sarilumab, en una forma dosis dependiente cuando se utiliza en combinación con otros antireumáticos, en particular metotrexato, siendo las más comunes las infecciones bacterianas tales como neumonía y celulitis. La mayoría de los estudios recomiendan excluir la potencial infección por tuberculosis antes del inicio del tratamiento.
El siltuximab parece tener un perfil de riesgo para infecciones similar al del tocilizumab y el sarilumab. Se ha descrito un riesgo de infecciones respiratorias virales y neumonías típicas.
Interleuquina 1 (IL-1)
Compuestos biológicos:
Anakinra. La anakinra es un compuesto recombinante no glicosilado homólogo al IL-1Ra, el antagonista de la IL-1R1, bloqueando la señal de la IL-1.
Canakinumab. La canakinumab es un anticuerpo totalmente humano (mAb) que bloquea selectivamente a la IL-1b y no interactúa con otros miembros de la familia IL-1.
Rinolacept. El rinolacept es una proteína dimérica de fusión que actúa como un receptor de bloqueo para la IL-1a y IL-1b, previniendo la señal a través del IL-1R1 endógeno.
Indicaciones terapéuticas:
La anakinra ha sido aprobada para el uso en pacientes con artritis reumatoidea moderada o severa, mayores de 18 años de edad que han fallado a otros antireumáticos. Indicaciones no aprobadas incluyen otras enfermedades reumáticas, fiebre mediterránea familiar, síndromes autoinflamatorios asociados a la criopirina (CAPS) enfermedad de Still del adulto, gota y pericarditis recurrente.
La canakinumab ha sido aprobada para su uso en pacientes con CAPS de cuatro años o más,artritis idiopática juvenil (JIA), y en adultos y niños con fiebre mediterránea familiar, síndrome de hiper IgD/deficiencia de mevalonato kinasa, y síndrome periódico asociado con el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAPS, TNF).
El rinolacept está aprobado para su uso en pacientes con CAPS mayores de 12 años de edad.
Efectos adversos:
La anakinra aumenta el riesgo de infecciones severas en comparación con controles placebo en pacientes con artritis reumatoidea. Las infecciones más comunes son neumonía y celulitis, en particular por gérmenes comunes como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. También se han descrito infecciones abdominales, pielonefrtis, infecciones micobacterianas, histoplasmosis y candidiasis esofágica. La incidencia de infecciones aumenta con el uso continuo de la droga y si se asocian esteroides. Se recomienda la evaluación para tuberculosis previamente a su uso.
El canakinumab aumenta el riesgo de infecciones, incluyendo infecciones bacterianas graves: neumonía, infecciones de tejidos blandos, abscesos intraabdominales. En pacientes con ateroesclerosis se ha observado un aumento de la colitis pseudomembranosa e infecciones sépticas fatales con su uso. El riesgo de tuberculosis parece ser bajo.
Los estudios aleatorizados no han detectado un aumento del riesgo de infección en pacientes con CAPS, gota y esclerosis sistémica, que reciben rinolacept. Sin embargo, en datos observacionales se han descrito infecciones graves.
Interleukina-17 (IL-17)
Compuestos biológicos:
En la actualidad existen 3 inhibidores de IL-17: secukinumab, brodalumab, e ixekinumab. Todos ellos son anticuerpos monoclonales humanizados.
Efectos adversos:
La administración de secukinumab no parece estar asociada a infecciones graves. Ensayos clínicos reportan solo entre 1,0 y 1,4% de casos.
Debido a que los pacientes con deficiencia hereditaria de IL-17 tienen un mayor riesgo de infecciones por Cándida, los anticuerpos inhibidores de IL-17 conllevan el riesgo teórico de infección por levaduras. Sin embargo, no parecería estar vinculado el riesgo de infecciones por Cándida en pacientes en tratamiento con secukinumab. En un estudio multicéntrico, se reportaron de 0,8 a 6,0% de casos, todos superficiales, en especial lesiones mucocutáneas.
No se han reportado casos de tuberculosis activa (TB) en una revisión de ensayos clínicos. Por otro lado, un estudio prospectivo multicéntrico de pacientes tratados con secukinumab encontró que el 24% de los pacientes que presentaron infecciones con virus de hepatitis B o C no habían recibido profilaxis antiviral. Sin embargo, ninguno de los que recibieron profilaxis, desarrollaron las infecciones. Un paciente con VHC mostró replicación viral mejorada.
Al igual que en los estudios con secukinumab, el desarrollo de infecciones graves en tratamientos con brodalumab no parece ser importante. Se han reportado de 1,0 a 1,3 por 100 pacientes-año a las 52 semanas, pero en ningún caso dichas tasas son mayores que las de sus comparadores o el placebo.
Las infecciones mucocutáneas por Cándida parecen ser más frecuentes con brodalumab (3,5% a 4%) en comparación con placebo (ustekinumab o etanercept). Aunque las células IL-17 desarrollan un papel importante en defensa contra M. tuberculosis, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y PJP, dichas infecciones no se informaron en ensayos clínicos de los inhibidores de IL-17.
El ixekizumab, por su parte, parece ser el menos seguro de los tres inhibidores de IL-17. Si bien la incidencia de infecciones graves se ha reportado en 1 a 1,3% de los pacientes con el medicamento versus 0% con placebo a las 96 semanas, la incidencia alcanzó su punto máximo a las 24 a 36 semanas y se mantuvo estable con el tiempo. Infecciones por Cándida superficial se produjeron en 2,6% versus 0,4% con placebo.
Interleukina-23 (IL-23)
Compuestos biológicos:
Existen dos grupos de fármacos considerados inhibidores de IL23. Aquellos que actúan inhibiendo la subunidad IL12p40: ustekinumab y briankinimab y aquellos que actúan directamente sobre la sub unidad p19: tildrakizumab, guselkunumab y risankinumab.
Mecanismo de acción:
Existen dos grupos de fármacos considerados inhibidores IL23: aquellos que actúan inhibiendo la subunidad IL12p40: ustekinumab y briankinimab y aquellos que actúan directamente sobre la sub unidad p19: tildrakizumab, guselkunumab y risankinumab. Los primeros, inhiben la bioactividad de la IL-12 y la IL-23 humanas al impedir la unión de p40 a la proteína receptora IL-12Rβ1, expresada en la superficie de las células inmunitarias. Sin embargo, no pueden unirse ni a la IL-12 ni a la IL-23 que ya estén previamente unidas a los receptores IL-12Rβ1 en la superficie celular.
Indicaciones terapéuticas:
Dado que previo al descubrimiento de la estructura completa del IL-23R, se describió el IL-12R, los primeros fármacos inhibidores de IL-23 autorizados para su uso fueron los inhibidores de la subunidad IL-12p40 ya que actúan en la porción del receptor compartida por ambos. En 2009 la FDA aprobó el ustekinumab para psoriasis moderada y grave y luego para artritis psoriásica. Por otro lado, el briakinumab fue aprobado en 2008 para psoriasis pero en 2011 el laboratorio productor debió retirarlo del mercado por el aumento en los reportes de efectos adversos cardiovasculares descritos durante la fase de fármaco-vigilancia.
Posteriormente con el descubriendo de la estructura molecular del IL-23R, especialmente la relevancia de la subunidad p19, se diseñaron anticuerpos contra esta molécula. El primero fue el tildrakizumAb, que es un anticuerpo monoclonal humanizado del tipo IgG1 de cadenas livianas k aprobado en mayo de 2017 por la FDA para el tratamiento de psoriasis moderada-grave. En julio de ese mismo año la FDA aprobó el segundo monoclonal humanizado de inhibición específica de subunidad p19, el guselkumab para el uso en psoriasis moderada-grave. Por último, en 2019 fue aprobado el risankizumab también para su uso en psoriasis moderada-grave, no disponible en Argentina.
Efectos adversos:
Dada la especificidad de los monoclonales mencionados y su escaso potencial inmunogénico, ya que son todos anticuerpos humanizados, las reacciones adversas no parecen ser importantes. Los estudios sobre seguridad de ustekinumab registran infecciones graves en el 0,4-17% de los pacientes, pero parece aumentar con el tiempo y estar relacionado con la dosis. Sin embargo, la base de datos europea de informes de reacciones adversas registra más de 2.000 casos de infecciones graves.
Los análisis sobre la seguridad de tildrakizumab establecen que el porcentaje de aparición de infecciones graves es menor a 1%. Por otro lado, si bien hay casos reportados de artritis bacteriana y epiglotis, las posibilidades de infecciones por Salmonella, Candida y Mycobacteria parecen ser menores en comparación con ustekinumab.
Una revisión de ensayos clínicos de guselkumab comparado con ustekinumab o adalimumab, no demostraron mayores riesgos de infecciones graves. Tres ensayos clínicos con un total de 1.123 pacientes informaron un total de 10 casos de infecciones graves. A diferencia de los inhibidores de IL-17 no se ha demostrado aumento de riesgo de infecciones por Cándida.
Se ha informado una tasa de infecciones de 1,0 a 1,6 por 100 pacientes-año en pacientes que utilizan risankinumab. Las más comunes fueron celulitis, neumonía y sepsis. No se reportaron casos de reactivación de TBC, candidiasis mucocutánea ni infecciones oportunistas.
Inhibidores de la actividad de células T-helper tipo 2
Compuestos biológicos:
Dupilumab. El dupilumab es un anticuerpo mAb totalmente humano que se une al IL-4R, una subunidad receptora común a los receptores de la IL-4 y la IL-13.
Mepolizumab. El mepolizumab es un anticuerpo mAb humanizado específico para la IL-5.
Benralizumab. El benralizumab es un anticuerpo mAb afucosilado humanizado dirigido contra la subunidad IL-5R.
Omalizumab. El omalizumaAb es un anticuerpo IgG1 humanizado dirigido contra la IgE libre.
Indicaciones terapéuticas:
El dupilumab está aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada a severa, que no se puede controlar con esteroides tópicos, en pacientes de 12 años de edad o mayores; del asma moderado o severo de fenotipo eosinofílico o dependiente de corticoides; y en adultos con rinosinusitis crónica no controlable con pólipos nasales.
El mepolizumab está indicado para el tratamiento del asma eosinofílico severo en pacientes de seis años de edad o mayores y de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (EGPA) en adultos.
El benralizumab fue aprobado para el tratamiento de mantenimiento del asma eosinofílico severo en sujetos de 12 años o más.
El omalizumab ha sido aprobado para el tratamiento del asma persistente moderado o severo con sensibilización estacional en pacientes de seis años o más, y para el tratamiento de la urticaria idiopática en pacientes de 12 años o más.
Efectos adversos:
Ninguno de los ensayos clínicos reportó un aumento de la incidencia de infecciones severas con el empleo de dupilumab. Por el contrario, pacientes con dermatitis atópica muestran una reducción en las infecciones cutáneas bacterianas y virales, pero un aumento en la incidencia de infecciones por herpes virus en localizaciones extracutáneas, incluyendo infecciones mucosas por herpes simplex, herpes zoster mucoso y herpes zoster oftálmico. Se ha constatado un efecto protector contra infecciones tipo eczema herpeticum y molluscum contagiosum. También se ha descrito un aumento en la incidencia de infecciones por S.aureus meticilino resistentes. La droga no debe ser utilizada en pacientes en riesgo de adquirir infecciones helmínticas, y tampoco se deben utilizar vacunas vivas en pacientes que reciben dupilumAb.
No se ha detectado un aumento del riesgo de infección en pacientes tratados con mepolizumab en asma eosinofílica o EGPA. En estudios abiertos se ha informado la presencia de casos severos de herpes simplex, varicela zoster e infecciones por Candida. Se recomienda la vacunación para herpes zoster en sujetos ancianos previo a la iniciación de mepolizumab.
En los ensayos clínicos de benralizumab no se ha constatado un aumento de las infecciones comunes ni infecciones por agentes oportunistas.
En los ensayos clínicos no se ha comprobado un aumento de las infecciones en pacientes asmáticos tratados con omalizumab, por el contrario, se ha constatado una tendencia a disminuir los episodios de sinusitis e infecciones respiratorias. La droga se ha asociado con un efecto protector contra las infecciones virales respiratorias. Se recomienda evaluar a los pacientes para infecciones parasitarias en zonas endémicas, antes y durante el uso del omalizumab.10
Inhibidores de los receptores checkpoint
Biología de los checkpoint:
Los denominados inmuno checkpoint, de los cuales son ejemplos los receptores CTLA-4 –cytotocic T-lymphocyte associated protein 4-, y PD-1 –programmad cell death protein 1-, subregulan las respuestas de células T y actúan para proteger al organismo de posibles respuestas inmunes lesionales, tales como las enfermedades autoinmunes.11
Indicaciones terapéuticas:
El anticuerpo anti CTLA-4 ipilimumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer colorectal, el melanoma y el carcinoma de células renales.
El anticuerpo anti PD-1 nivolumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de vejiga, el cáncer colorectal, los tumores de cabeza y cuello, el carcinoma hepatocelular, el linfoma de Hodgkin, el melanoma, el cáncer de pulmón no de células pequeñas y el carcinoma de células renales.
El anticuerpo anti PD-1 pembrolizumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de vejiga, el cáncer cervical, el cáncer de la unión gastroesofágica, el cáncer de cabeza y cuello, el carcinoma hepatocelular, el linfoma de Hodgkin, el carcinoma de células de Merkel, el cáncer de pulmón no de células pequeñas, el linfoma mediastinal primario de células B y el cáncer de estómago.
El anticuerpo anti PD-1 cemplimab ha sido aprobado para el tratamiento del carcinoma cutáneo de células escamosas.
El anticuerpo anti PD-L1 atezolizumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de vejiga, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón no de células pequeñas.
El anticuerpo anti PD-L1 avelumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de vejiga y el carcinoma de células de Merkel.
El anticuerpo anti PD-1 durvalumab ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de vejiga y el cáncer de pulmón no de células pequeñas.
Efectos adversos:
Pocos estudios han evaluado adecuadamente el riesgo de infección asociado con el empleo de inhibidores de los checkpoints. El estudio más completo al respecto es el de la experiencia del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en el tratamiento de 740 pacientes con melanoma. Se constató la presencia de infecciones serias en el 7% de los pacientes. El intervalo de tiempo entre la exposición y el comienzo de la infección varió entre 6 y 491 días, con un 80% de los casos ocurriendo durante los primeros seis meses de terapéutica. Los episodios fueron fatales en el 17% de los casos. Las infecciones más comunes fueron neumonías e infecciones intraabdominales. Otras agentes incluyeron infecciones por herpesvirus (varicela zoster, citomegalovirus y virus Epstein-Barr), hongos oportunistas (P. jirovecii, Aspergillus y Candida). El bloqueo de PD-1/PD-L1 puede aumentar la susceptibilidad a la reactivación de la tuberculosis. Un hecho importante es que la mayoría de las infecciones graves se producen en enfermos que reciben en forma concomitante corticoides u otros agentes inmunosupresores.
Con el empleo de los inhibidores de checkpoints se ha observado un aumento significativo de los llamados eventos adversos inmuno-relacionados (irAEs). Los irAEs pueden ocurrir en cualquier órgano, con una media de su aparición entre dos y 16 semanas desde el comienzo de la terapéutica. El riesgo es tres veces más alto durante las primeras cuatro semanas de tratamiento. En forma característica los inhibidores PD-1 y PD-L1 son mejor tolerados que los inhibidores de CTLA-4. Dentro de los inhibidores individuales, datos provenientes de un meta-análisis muestran que los irAEs más comunes para el ipilimumab son dermatológicos, gastrointestinales y renales; para el pentrolizumab son artralgias, neumonitis y toxicidad hepática; para el nivolumab son toxicidades endocrinas, y para el atezolizumab el hipotiroidismo.
Inhibidores de las tirosina-quinasas (TKI)
Compuestos biológicos:
Actualmente existen cinco IKI aprobados para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, a saber: imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib. Todos comparten un mecanismo común de unión al sitio de un mutado con alta afinidad.
El ibrutinib es un inhibidor irreversible del receptor de la Bruton tirosina-quinasa (BTK), que se une en forma covalente al residuo cisteína-481 de la molécula BTK.12 En el año 2001 comenzaron a utilizarse los TKI para tratar la LMC con el primero de esta clase de medicamentos, el imatinib, en pacientes en fase crónica que no respondían a tratamientos convencionales. Actualmente existen cinco IKI aprobados para el tratamiento de la LMC, a saber: imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib. Todos comparten un mecanismo común de unión al sitio de unión ATP del gen de fusión o combinación del gen BCR y del gen ABL (BCR-ABL) mutado con alta afinidad.
El estudio RESONATE fue el primero en demostrar la significativa eficacia para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) avanzada. Algunos pacientes son capaces de recuperar sus niveles de gamma globulina con la inhibición sostenida de la BTK. Debido a la alta eficacia y tolerancia en pacientes con enfermedad avanzada, el ibrutinib se ha utilizado actualmente en el tratamiento de pacientes con LLC de reciente diagnóstico.12
Efectos adversos:
Existen pocos procesos infecciosos en pacientes con LMC en fase crónica, debido a la presencia universal de un número elevado de neutrófilos con función inmune normal. Las infecciones asociadas con los TKI son el resultado de la neutropenia que se produce dentro de los primeros meses de su empleo. Los TKI de segunda generación son inhibidores más potentes, lo cual se puede asociar con neutropenia severa hasta que se produce la recuperación medular.
El imatinib fue el primer TKI aprobado para el tratamiento de la LMC. Las infecciones más comunes asociadas con su empleo son la nasofaringitis (22%) y las infecciones de las vías respiratorias superiores (14%), la mayoría de las veces de poca gravedad y de origen viral.
El dasatinib es un TKI de segunda generación que produce una inhibición más potente del BCR-ABL. En pacientes con diagnóstico reciente de la enfermedad, tratados con este compuesto, se han informado pocos procesos infecciosos asociados. Dentro de las drogas de este grupo, el dasatinib es único asociado con el desarrollo de derrames pleurales en el 30% de los pacientes, uni o bilaterales. En general se producen dentro de los primeros meses de tratamiento, y se desconoce su fisiopatología. No se asocian con procesos infecciosos.
El nilotinib se ha aprobado para el tratamiento inicial de la enfermedad, casos recaidos o refractarios. Si bien el riesgo de neutropenia existe hasta en el 40% de los pacientes tratados, son escasas las complicaciones infecciosas descritas.
El bosatinib es el último inhibidor del BCR-ABL aprobado para el uso en LMC de reciente diagnóstico y para formas crónicas establecidas. La frecuencia de infecciones respiratorias es similar a la de las otras drogas del grupo.
Los inhibidores de segunda generación se asocian con un riesgo aumentado de pancreatitis y transaminitis. En el estudio BFORE se han reportado 9,7% de casos de pancreatitis de alto grado y 24,3% de tansaminitis. Ambos procesos se resuelven con la suspensión temporal de los IKI.
En general, el ibrutinib se continúa indefinidamente en pacientes que responden al tratamiento, siendo las complicaciones hematológicas e infecciosas mayores durante la fase de inducción inicial del tratamiento, en parte debido a la citopenia y otras comorbilidades en pacientes con enfermedad activa. La terapéutica de largo tiempo en respondedores, que pueden tener recuento de glóbulos blancos normales y buen estado inmunológico, en general es bien tolerada y las complicaciones infecciosas son infrecuentes, aunque otros efectos adversos, tales como fibrilación auricular, aumento del riesgo de sangrado y complicaciones músculo-esqueléticas, pueden requerir la reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento. Con respecto a las complicaciones infecciosas, las mismas se comprobaron en el 13% de los pacientes sin tratamientos previos, y en el 51% de aquellos que habían sido tratados previamente con otros regímenes inmunosupresores. En estos últimos es aconsejable realizar tratamiento concomitante con inmunoglobulina.
Inhibidores de las vias del complemento y de la señal de transduccion de Janus quinasa
Compuestos biológicos:
El eculizumab y el ravulizumab son anticuerpos inmunoglobulina (Ig G2/4) monoclonales recombinantes humanizados, dirigidos contra la proteína C5 del complemento.
Los inhibidores de las vías de activación de los JAK-STAT y de sus alteraciones disponibles son el ruxolitinib, el tofacitinib y el baricitinib.
Indicaciones terapéuticas:
El eculizumab fue aprobado inicialmente para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna y para el síndrome urémico hemolítico atípico asociado con microangiopatía trombótica. Más recientemente fue aprobado para el tratamiento de la miastenia gravis generalizada refractaria asociada con el anticuerpo del receptor acetilcolina positivo, y para los desórdenes de neuromielitis óptica asociados con anticuerpos positivos para acuaporina-4. Se encuentran en evaluación trabajos sobre el empleo de esta droga en la glomerulonefritis C3 y en algunas situaciones particulares del trasplante renal.
El inhibidor del JAK ruxolitinib fue aprobado para el tratamiento de la mielofibrosis y la policitemia vera refractaria. Recientemente se ha aprobado para el tratamiento de la enfermedad injerto versus huésped refractaria a esteroides.
El inhibidor del JAK tofacitinib fue aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoidea moderada a severa y la artritis psoriásica en pacientes que no responden o no toleran drogas antireumáticas. También se ha autorizado para el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada a severa.
El baricitinib es un inhibidor reversible del JAK1 aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoidea.
Efectos adversos:
La inhibición de las vías del complemento se asocia con una actividad bactericida defectuosa, en particular contra los microorganismos encapsulados. La deficiencia C5b-C9 se asocia específicamente con un aumento del riesgo de infecciones por Neisseria spp. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae tipo b son menos comunes con el bloqueo C5. El uso de inhibidores del C5 en pacientes que requieren otras terapéuticas inmunosupresoras presenta un perfil de riesgo diferente del de aquellos que solo reciben bloqueo de las vías del complemento.
El tratamiento con eculizumab se asocia con un incremento en 1.000 a 2.000 veces en el riesgo de infección por meningococo. Un elemento clave del tratamiento es que los pacientes deben ser inmunizados antes de la terapéutica contra las cepas más comunes de meningococo, aunque la vacuna tampoco brinda una protección universal. También se propone un tratamiento antimicrobiano específico con beta-lactámicos.
El bloqueo de las señales dependientes de JAK afecta varios componentes del sistema inmune innato y adaptativo. La inhibición del JAK1 y JAK3 resulta en deterioro de la diferenciación y función de las células dendríticas, inhibición de la activación de las células T CD4+, y disminución y deterioro de la función de las células natural killer, claves en la defensa inmune viral. Estos efectos conducen a una severa inmunodeficiencia y aumento del riesgo de infecciones oportunistas virales, fúngicas y parasitarias, tales como las producidas por Toxoplasma. La inhibición de JAK1 y JAK2 deteriora la respuesta de interferón, promoviendo las infecciones virales, mientras que la inhibición de la señal de IL-12 e interferón aumenta el riesgo de infecciones granulomatosas. En adición, se constata un aumento de la susceptibilidad a infecciones en pacientes con tratamientos inmunosupresores, y aquellos con citopenias u otras comorbilidades.13-16
Ante el empleo de estas drogas, se debe realizar un seguimiento infectológico estrecho, y establecer un plan adecuado de prevención de infecciones, a través de un esquema de inmunizaciones y pre-evaluación para tuberculosis latente e infecciones por virus hepatotropos.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
Figura 1 - Clasificación de los anticuerpos monoclonales (mAb)
Figura 2: Constitución de un anticuerpo monoclonal
Bibliografía
1. Welistein A, Giaccone G, Atkins M, y col, editores. Terapias dirigidas: anticuerpos monoclonales, inhibidores de la proteina cinasa y varias moléculas pequeñas. En: Brunton L, Hilal Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman: Las bases farmacológicas de la terapéutica. 13a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2018. p. 1204-1236.
2. Oh J, Bar-Or A. Ublituximab: a new anti-CD20 agent for multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2022;21:1070-1072.
3. Abers MS, Lionakis MS. Infectious complications of immune checkpoint inhibitors. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:235-243.
4. Bonamu E. Infectious risks associated with biologics targeting Janus kinase-signal transducer and activator of transcription signaling and complement pathway for inflammatory diseases. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:271-310.
5. Calabrese C, Winthrop KL. Mycobacterial infections potentiated by biologics. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:413-423.
6. Davis MR, Tohmpson GR, Patterson TF. Fungal infections potentiated by biologics. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:389-411.
7. Ho DY, Enriquez K, Multani A. Herpesvirus infections potentiated by biologics. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:311-339.
8. Fernández Ruíz M, Aguado JM. Direct T cell inhibition and agents targeting T cell migration and chemotaxis. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:191-210.
9. Multani A, Ho DY. JC polyomavirus infections potentiated by biologics. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:359-388.
10. Liu AY. Infectious implications of interleukin-1, interleukin-6 and T helper type 2 inhibition. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:211-234.
11. Ramos-Casals M, Brahmer JR, Callahan MK, et al. Immune-related adverse events of checkpoint inhibitors. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:38.
12. Kin A, Schiffer CA. Infectious complications of tyrosine kinase inhibitors in hematological malignancies. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:245-256.
13. Leandro MJ. Infections related to biologics: agents targeted B cells. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:161-178.
14. Shoor S. Risk of serious infection associated with agents that target T cell activation and interleukin-17 and interleukin-23 cytokines. Infect Dis Clin North Am. 2020;34:179-189.
15. Singh JA, Wells GA, Christensen R, et al. Adverse effects of biologics: a network meta-analysis and Cochrane overview. Cochrane Database Syst Rev. 2011;2:1-57.
16. Singh S, Facciorusso A, Dulai PS, et al. Comparative risk of serious infections with biologic and/or immunosuppressive therapy in patients with inflammatory bowel diseases: A systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020;18:69-81.