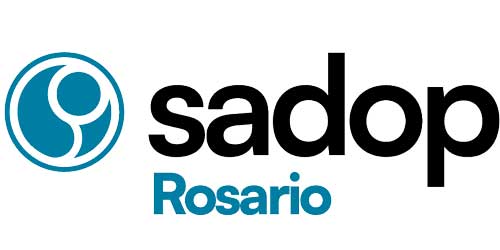Cecilia González (1), Diana Latasa (1), Jesica Rodríguez Louzan (2), Carlos Lovesio (3)
(1) Médica Especialista en Terapia Intensiva
(2) Médica Residente de Terapia Intensiva
(3) Médico Especialista en Clínica Médica y Terapia Intensiva
Sanatorio Parque – Bv. Oroño 860, (2000) Rosario, Argentina
Correspondencia a: diana_latasa@hotmail.com
Citación sugerida: González C y col. Volumen diastólico final global. Anuario (Fund. Dr. J. R. Villavicencio) 2022;29. Disponible en: http://www.villavicencio.org.ar/PORTAL/index.php?sis=2&ubq=4&scc=11&men=35
Resumen
Introducción: La existencia de miocardiopatía séptica es una complicación grave en la sepsis. Fue descripta por diferentes autores una asociación pronóstica entre los pacientes que mantienen volúmenes diastólicos aumentados con contractilidad cardíaca deteriorada. El surgimiento de diversas tecnologías mínimamente invasivas permitió el acceso a diferentes indicadores del estado hemodinámico que han cobrado relevancia en los últimos años. El objetivo fue determinar si el volumen diastólico final global y la fracción de eyección global podrían asociarse a peor pronóstico en pacientes sépticos con falla hemodinámica, y si la asociación entre miocardiopatía séptica y dilatación de las cámaras cardíacas tenía mejor pronóstico en esa población. Materiales y métodos: Se incluyó en forma retrospectiva la medición de apertura de todos los pacientes que requirieran monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo mediante técnica de termodilución transpulmonar. Se midieron edad, sexo, talla, peso, índice APACHE II, escala SOFA, diagnóstico, índice cardíaco, volumen diastólico final global, volumen sistólico indexado, índice de agua pulmonar extravascular, índice de permeabilidad vascular pulmonar, presión venosa central, variabilidad de volumen sistólico, índice de resistencias vasculares sistémicas indexadas, tensión arterial media, frecuencia cardíaca. Se clasificaron en pacientes con contractilidad deteriorada y volúmenes diastólicos aumentados o disminuidos. Se realizó un análisis univariado con prueba t de student para variables continuas y chi² para variables categóricas. Posteriormente se incluyeron en un análisis multivariado para evaluar su asociación con la mortalidad. Resultados: El factor que se asoció en forma independiente a mortalidad fue el volumen diastólico final global. Esos pacientes no tuvieron trastornos en la contractilidad asociados. Conclusiones: En esta cohorte de pacientes críticos con shock y falla multiorgánica el predictor independiente asociado a mortalidad fue el volumen diastólico final global indexado. Los pacientes con volúmenes diastólicos finales elevados tuvieron mayor predisposición a sobrevivir, aunque esto no se relacionó a trastornos en la contractilidad cardíaca.
Palabras clave
Miocardiopatía séptica, sepsis, volúmenes diastólicos, contractilidad cardíaca, falla hemodinámica, shock.
Global end diastolic volume as an independet predictor of criticla care mortality.
Abstract
Introduction: Septic cardiomyopathy is a serious complication in sepsis. A prognostic association between patients who maintain increased diastolic volumes with impaired cardiac contractility has been described by different authors. The emergence of various minimally invasive technologies has allowed access to different indicators of hemodynamic status that have gained relevance in recent years. The aim was to determine if global end diastolic volume and global ejection fraction could be associated with a worse prognosis in septic patients with hemodynamic failure, and if the association between septic cardiomyopathy and dilatation of the cardiac chambers had a better prognosis in that population. Materials and Methods: We retrospectively included the opening measurement of all patients requiring minimally invasive hemodynamic monitoring using the transpulmonary thermodilution technique with the Edwards EV 1000 equipment. Age, sex, height, weight, Apache II, SOFA, diagnosis, cardiac index, global end diastolic volume, indexed stroke volume, extravascular lung water index, pulmonary vascular patency index, central venous pressure, stroke volume variability were measured. They were classified into patients with impaired contractility and increased or decreased diastolic volumes. A univariate analysis was performed with Student’s t test for continuous variables and chi² for categorical variables. They were subsequently included in a multivariate analysis to test their association with mortality.
Results: The factor that was independently associated with mortality was global end diastolic volume. These patients had no associated contractility disorders. Conclusions: In this cohort of critically ill patients with shock and multiorgan failure, the independent predictor associated with mortality was the indexed global end diastolic volume. Patients with high end diastolic volumes were more likely to survive, although this was not related to cardiac contractility disorders.
Keywords
Septic cardiomyopathy, sepsis, diastolic volumes, cardiac contractility, hemodynamic failure, shock.
Introducción
La sepsis es una patología frecuente en el ámbito de los cuidados críticos. La presencia de shock en el contexto de la sepsis genera un aumento significativo en su mortalidad.1 En Argentina la mortalidad fue del 51% en un estudio observacional en 49 unidades de cuidados críticos por lo que es imperativo detectar y tratar los diferentes factores que se asocian a mal pronóstico.2
El shock puede obedecer a una suma de diferentes factores como vasodilatación periférica, hipovolemia y trastornos en la contractilidad cardíaca. La disfunción miocárdica fue descripta por primera vez en un contexto experimental, al deprivar a perros anestesiados del flujo coronario en forma transitoria.3 Posteriormente se describió en el contexto de la sepsis en numerosos trabajos. Es un trastorno en la capacidad para contraerse de las fibras miocárdicas cuyos mecanismos de producción se desconocen y que constituye un desafío terapéutico.4 Su incidencia es variable, según las diferentes series reportadas, y se ha asociado a peor pronóstico.
La monitorización mediante dispositivos mínimamente invasivos no es indispensable en todos los pacientes en shock; sin embargo, en algunos pacientes seleccionados brinda información valiosa que puede guiar el tratamiento.5 Una de esas situaciones es la sospecha de miocardiopatía séptica. Algunos dispositivos utilizan a la termodilución transpulmonar como fundamento para medir el gasto cardíaco. Además, mediante el volumen de distribución del indicador térmico, el tiempo de tránsito medio o la pendiente de descenso de la curva de Stewart Hamilton se puede calcular el volumen sanguíneo torácico intravascular, el agua pulmonar extravascular y otros parámetros estáticos o dinámicos con lo que se puede definir una perturbación fisiopatológica.6-8
Clásicamente, el shock séptico ha sido descripto con un patrón hemodinámico en el que junto a resistencias periféricas disminuidas se asocia un gasto cardíaco aumentado. Esto no siempre es así, ya que pueden coexistir otros trastornos que determinen una caída en el volumen minuto cardíaco. El aumento en la permeabilidad vascular e hipoproteinemia pueden llevar a pérdida de fluidos hacia el espacio extravascular, provocando disminución de la volemia. Es por eso que dentro de las variables que deben ser consideradas en la evaluación del paciente con shock séptico, la determinación del estado de precarga es un paso obligado. Resulta fundamental poder establecer y corregir la hipovolemia que puede coexistir. En este sentido, la utilización de variables dinámicas que permitan establecer un eventual aumento del gasto cardíaco ante la expansión con volumen es, sin lugar a duda, lo más apropiado.9
Sin embargo, en algunas circunstancias la determinación de variables dinámicas de respuesta a fluidos es dificultosa por limitaciones propias de cada uno de los métodos. En ese momento es cuando la determinación de otras variables estáticas podría llegar a cobrar relevancia. Algunos autores han sugerido que el volumen diastólico final global podría ser útil como medida de seguridad para determinar si la expansión con fluidos sirvió para aumentar el volumen estresado o fue a conformar volumen extravascular o volumen no estresado.6 El índice de volumen diastólico final global (VDFG) es una variable estática que surge de la sustracción del volumen pulmonar total al volumen térmico intratorácico. La principal limitación de ese parámetro es que no diferencia corazón derecho de corazón izquierdo; de hecho, incluye también al volumen que existe en los grandes vasos intratorácicos. Es decir que sería un parámetro de la volemia dentro de la caja torácica.
Por otro lado, para determinar la coexistencia de trastornos en la contractilidad cardíaca mediante la termodilución transpulmonar, se ha propuesto un índice que surge del cociente entre el volumen sistólico y el VDFG multiplicado por 4; se denomina fracción de eyección global (FEG). Este parámetro podría seguir cambios en la fracción de eyección inducidos por inotrópicos. Una limitación del FEG es que parte del preconcepto de que el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo es un cuarto del VDFG.6-8
Ha sido sugerido con anterioridad que el grupo de pacientes que se presentaban con miocardiopatía séptica y dilatación de las cavidades cardíacas tenían mejor pronóstico que aquellos que no presentaban dilatación de las cámaras cardíacas. 10 Esto ocurre debido a la capacidad del ventrículo izquierdo de adaptarse ante la caída del inotropismo cardíaco. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar si el GEDI y el FEG podrían asociarse a peor pronóstico en pacientes sépticos con falla hemodinámica, y si la presencia de la asociación entre miocardiopatía séptica y volúmenes diastólicos aumentados tenía mejor pronóstico.
Objetivos
El objetivo de nuestro trabajo fue determinar si el volumen diastólico final global VDFG y la fracción de eyección global podrían asociarse a peor pronóstico en pacientes sépticos con falla hemodinámica, y si la asociación entre miocardiopatía séptica y dilatación de las cámaras cardíacas tenía mejor pronóstico en esa población.
Material o población y métodos
Se incluyeron en forma retrospectiva a todos los pacientes con shock séptico que requirieron monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo según criterio del médico tratante. Se registró la primera medición de termodilución transpulmonar realizada mediante equipo Edwards® EV 1000. Para las mediciones de termodilución transpulmonar se utilizaron 3 inyecciones de solución fisiológica fría de 20 ml cada una. Se excluyeron los pacientes con resecciones pulmonares. Se registraron los parámetros indexados.
Las variables recolectadas fueron sexo, edad, APACHE II, SOFA, tensión arterial media, frecuencia cardíaca, VDFGI, FEG, agua pulmonar extravascular, índice de permeabilidad vascular pulmonar, resistencias vasculares sistémicas indexadas, volumen sistólico, relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre arterial y la fracción inspirada de oxígeno (PaO2/FIO2), ingresos hídricos de 24 h, diuresis de 24 h y elastancia vascular (Figura 1). Definimos miocardiopatía séptica como a la FEG por debajo de 22% y dilatación de las cámaras cardíacas como VDFGI aumentado. Posteriormente clasificamos a los pacientes con deterioro en la fracción de eyección, según la presencia o no de aumento en el VDFGI para determinar si el trastorno en la contractilidad se asociaba o no a aumentos en la volemia. Para el cálculo de la elastancia vascular se utilizó la fórmula EA= TAM/VS.
Se realizó un análisis univariado con prueba t de student para variables continuas y chi² para variables categóricas. Posteriormente las variables se incluyeron en un análisis multivariado para testear su asociación con mortalidad.
Resultados
De 64 pacientes con shock séptico evaluados, 36 tuvieron trastornos en el VDFG. En 14 de ellos, el VDFG estaba elevado y en 21 estaba disminuido. De los 14 pacientes con VDFG aumentado, 10 sobrevivieron; y de los 21 pacientes en quienes estaba disminuido, 15 fallecieron (p=0,01). Un número de 38 pacientes presentó deterioro de la FEG.Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre sobreviviente y no sobrevivientes (p=0,86); 12 pacientes presentaron la asociación entre VDFG alto y FEG baja, 3 de ellos murieron.
Luego del análisis multivariado, el único factor que se asoció en forma independiente a mortalidad fue el VDFG (OR 0,99; IC 0,99-1,00). El FEG no tuvo impacto en la mortalidad. La asociación entre FEG disminuido y VDFG aumentado tuvo menor mortalidad.
Los pacientes con VDFG disminuido presentaron peor pronóstico en forma estadísticamente significativa (p= 0,01). Así mismo, la distensión ventricular medida por VDFG aumentado tuvo un rol protector en esta cohorte de pacientes sépticos. La presencia de VDFG aumentado no se asoció en forma sistemática a deterioros en la contractilidad cardíaca o miocardiopatía diagnosticada por una FEG deteriorada. La elastancia arterial fue mayor en los sobrevivientes que en los no sobrevivientes, lo cual puede reflejar un mejor acoplamiento ventrículo arterial, aunque esto no fue estadísticamente significativo (p=0,21).
Discusión
El principal hallazgo fue que el VDFG disminuido fue un marcador independiente de mortalidad en pacientes con shock séptico monitorizados mediante termodilución transpulmonar. Encontramos que los valores de VDFG disminuidos están asociados a mayor mortalidad, en cambio la mayoría los sobrevivientes en nuestra cohorte tuvieron VDFG normales a altos. Este hallazgo es acorde a lo encontrado por otros investigadores previamente. Margaret Parker en el año 1984 describió que en 20 pacientes con shock séptico, aquellos que presentaban volúmenes diastólicos finales del ventrículo izquierdo (VDFVI) elevados y dilatación de las cavidades eran los que sobrevivían.9 Sin embargo, todos los pacientes en ese estudio tenían asociado diferentes grados de trastornos en la contractilidad cardíaca medida por radioisótopos. Asimismo, las resistencias eran bajas en todos, pero en los que sobrevivían eran más altas. En cambio, en nuestra cohorte, los volúmenes diastólicos aumentados fueron independientes, y no se asociaron a la presencia o no de miocardiopatía. Si bien las resistencias vasculares fueron similares entre los sobrevivientes y no sobrevivientes, la elastancia vascular fue mayor en los no sobrevivientes, esto podría reflejar un peor acoplamiento ventrículo arterial y mayor deterioro en la poscarga. Como ha sido reportado por varios autores las resistencias vasculares calculadas, poseen numerosas limitaciones como marcador de poscarga arterial y sería más apropiado analizar las poscarga en términos de elastancia arterial.
Por otro lado, otros grupos también han encontrado que aquellos pacientes con incapacidad para dilatarse, que permanecían con VDFVI bajos presentaban mayores tasas de mortalidad, aunque esto pareció vincularse a fracciones de eyección de VI más elevadas que en el trabajo de Parker.10 Esta diferencia podría deberse a que la contractilidad cardíaca fue evaluada por ecocardiograma y no por cinecoronariografía radioisotópica.
Asimismo, recientemente algunos autores han publicado que existió una diferencia en el VDFG entre pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes medido por termodilución transpulmonar, y esto fue estadísticamente significativo, por lo que este parece ser un hallazgo que se repite en diferentes estudios a lo largo del tiempo a pesar de haber sido realizados con diferentes metodologías.8 Esto podría relacionarse a un estado mayor de inflamación sistémica y a que, en esos pacientes, podría prevalecer la pérdida capilar de fluidos y la extravasación sanguínea como mecanismo que perpetúe la hipovolemia a pesar de una adecuada reanimación.
Ha sido sugerido en la bibliografía, que ciertas variables estáticas como VDFG podrían ser de utilidad, para confirmar si el volumen infundido fue a conformar volumen estresado y permanece en el compartimiento intravascular.6 En cambio, la inexistencia de ese aumento en VDFG podría significar que prevalece la pérdida capilar y que el balance positivo de fluidos no va a resolver las alteraciones fisiopatológicas de la hemodinamia sistémica; incluso podría deteriorarlas por los efectos nocivos de la sobrecarga hídrica. Sin embargo, esta sugerencia es especulativa y carece de bibliografía que la sustente. En nuestra cohorte de pacientes no hubo diferencias en términos de albúmina, como parámetro de inflamación sistémica.
Además, nuestra presunción era que íbamos a encontrar en los pacientes con VDFG aumentado una coexistencia de trastornos en la fracción de eyección (FEY) que pusieran en evidencia un trastorno en la contractilidad cardíaca. Sin embargo, esto no fue lo que encontramos. Previamente, Parker y colaboradores habían encontrado que en los pacientes con VDFVI aumentados las FEY eran más bajas que en el resto de la población con shock séptico y que esos eran los sobrevivientes.9 Joswiak y colaboradores encontraron resultados diferentes, si bien todos sus pacientes tenían FEY menores que los voluntarios sanos del estudio, los que no sobrevivían tenían FEY más elevadas que los otros y VDFVI más bajos.10 Esto es acorde a nuestros hallazgos.
Es importante resaltar que la concordancia entre la medición de la fracción de eyección por ecocardiografía bidimensional y por cinecoronariografía radioisotópica es aceptable en términos de accesibilidad y costos del método, pero no es precisa, por lo que esa diferencia en las determinaciones de las fracciones de eyección podría corresponder a una limitación propia del método de evaluación.11
Por otro lado, si bien la determinación de la fracción de eyección es el parámetro más frecuentemente utilizado para evaluar contractilidad, no constituye un buen indicador en el contexto de sepsis ya que es dependiente de la poscarga.12
Este trabajo tiene varias limitaciones, en primer lugar es retrospectivo y el número de pacientes incluidos es pequeño. Sin embargo, otros investigadores han reportado resultados similares previamente. Resta diseñar un estudio prospectivo para evaluar posibles causas y factores que puedan cambiar el tratamiento de la miocardiopatía en el contexto del shock séptico.
Conclusiones
En esta cohorte de pacientes críticos con shock y falla multiorgánica el único predictor independiente asociado a mortalidad fue el volumen diastólico final global indexado. Los pacientes con volúmenes diastólicos finales elevados tuvieron mayor predisposición a sobrevivir, aunque esto no se relacionó a trastornos en la contractilidad cardíaca.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
Tabla 1 – Características epidemiológicas de la muestra
|
G. TOTAL |
SOBREVIVIENTES |
NO SOBREVIVIENTES |
|
|
N |
63 |
33 |
30 |
|
Edad (años) |
58±18 |
61±19 |
55±17 |
|
Sexo Femenino (n) |
24 |
52 |
11 |
|
Apache II |
24±5 |
25±5 |
23±6 |
|
SOFA |
8±2 |
7 2 |
8 2 |
|
VDFGI (ml/m2) |
659±170 |
596±166 |
716±159 |
|
VSI (ml/lat/m2) |
32±11 |
30±10 |
33±12 |
|
ELWI (ml/m2) |
11±5 |
12±4,8 |
12±5 |
|
IPVP |
2,5±1,3 |
2,8±1,6 |
2,2±0,9 |
|
IC (L/min/m2) |
3,2±1 2 |
2 8±1,2 |
3 5± |
|
FEG (0/0) |
20±7 |
20±7,6 |
20±7,3 |
|
PVC (mmHg) |
12±8 |
10±7 |
13±8 |
|
IRVS(dinas-s-m2/cm2) |
1994±126 |
2007±1400 |
1979± 1170 |
|
VVS (%) |
12±6 |
13±5,6 |
12±6,5 |
|
Talla (cm) |
170±9 |
170±8 |
172±11 |
|
Peso (kg) |
81±20 |
77±18 |
85±22 |
|
TAM (mmHg) |
75±20 |
76±22 |
74±18 |
|
FC (Ipm) |
95±27 |
98±23 |
93±23 |
G: grupo, SOFA: escala de valoración de falla orgánica, VDFGI: volumen diastólico final global indexado, VSI: volumen sistólico indexado, ELWI: índice de agua extravascular pulmonar, FC: frecuencia cardíaca, IC: índice cardíaco, FEG: fracción de eyección global, PVC: presión venosa central, IRVS: índice de resistencia vascular sistémica, VVS: variación de volumen sistólico, TAM: tensión arterial media, IPVP: índice de permeabilidad vascular pulmonar.
FIGURAS
Figuras
Figura 1 – Termodilución transpulmonar

IVSi: volumen sistólico indexado, VS: volumen sistólico, ELWI: índice de agua extravascular pulmonar, ICi: índice cardíaco, GEF: fracción de eyección global, PVC: presión venosa central, IRVSi: índice de resistencia vascular sistémica, VVS: variación de volumen sistólico, PAM: presión arterial media, PVPI: índice de permeabilidad vascular pulmonar.
Bibliografía
1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med. 2013;39:165-228.
2. Estenssoro E, Kanoore Edul VS, Loudet CI, Osatnik J, Ríos FG, Vázquez DN, et al. Predictive validity of sepsis- 3 definitions and sepsis outcomes in critically Ill patients: A cohort study in 49 ICUs in Argentina. Crit Care Med. 2018;46:1276-73.
3. Heyndrickx GR, Millard RW, McRitchie RJ, Maroko PR, Vatner SF. Regional myocardial functional and electrophysiological alterations after brief coronary artery occlusion in conscious dogs. J Clin Invest. 1975;56:978-85.
4. Rudiger A, Singer M. Mechanisms of sepsis-induced cardiac dysfunction. Crit Care Med. 2007;35:1599-608.
5. Ospina-Tascón GA, Cordioli RL, Vincent JL. What type of monitoring has been shown to improve outcomes in acutely ill patients? Intensive Care Med. 2008;34:800-20.
6. Monnet X, Teboul JL. Transpulmonary thermodilution: advantages and limits. Crit Care. 2017;21:147.
7. Monnet X, Persichini R, Ktari M, Jozwiak M, Richard C, Teboul JL. Precision of the transpulmonary thermodilution measurements. Crit Care. 2011;15:204.
8. Combes A, Berneau JB, Luyt CE, Trouillet JL. Estimation of left ventricular systolic function by single transpulmonary thermodilution. Intensive Care Med. 2004;30:1377-83.
9. Jabot J, Monnet X, Bouchra L, Chemla D, Richard C, Teboul JL. Cardiac function index provided by transpulmonary thermodilution behaves as an indicator of left ventricular systolic function. Crit Care Med. 2009;37:2913-8.
10. Jozwiak M, Silva S, Persichini R, Anguel N, Osman D, Richard C, et al. Extravascular lung water is an independent prognostic factor in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2013;41:472-80.
11. Naik MM, Diamond GA, Pai T, Soffer A, Siegel RJ. Correspondence of left ventricular ejection fraction determinations from two-dimensional echocardiography, radionuclide angiography and contrast cineangiography. J Am Coll Cardiol. 1995;25:937-42.
12. Monge García MI, Jian Z, Settels JJ, Hunley C, Cecconi M, Hatib F, et al. Determinants of left ventricular ejection fraction and a novel method to improve its assessment of myocardial contractility. Ann Intensive Care. 2019;9:48.